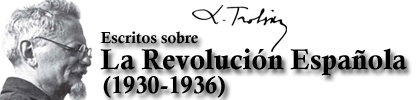
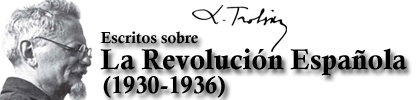
La cadena del capitalismo se ve de nuevo amenazada con romperse en el eslabón más débil: ha llegado el turno a España. El movimiento revolucionario se desarrolla en este país con una fuerza tal que priva de antemano a la reacción de todo el mundo de la posibilidad de creer en el rápido restablecimiento del orden en la península ibérica.
Indiscutiblemente, España pertenece al grupo de los países más atrasados de Europa. Pero su atraso tiene un carácter peculiar, determinado por el gran pasado histórico del país. Mientras que la Rusia de los zares siempre quedaba muy atrás con respecto a sus vecinos de Occidente y avanzaba lentamente bajo su presión, España conoció periodos de gran florecimiento, de superioridad sobre el resto de Europa y de dominio sobre la América del Sur. El poderoso desarrollo del comercio interior y mundial iba venciendo el aislamiento feudal de las provincias y el particularismo de las regiones nacionales del país. El aumento de la fuerza y de la importancia de la monarquía española se hallaba indisolublemente ligado en aquellos siglos con el papel centralizador del capital comercial y la formación gradual de la nación española.
El descubrimiento de América, que en un principio fortaleció y enriqueció a España, se volvió contra ella. Las grandes vías comerciales se desviaron de la península ibérica. La Holanda enriquecida se desgajó de España. Después de Holanda fue Inglaterra la que se elevó por encima de Europa a una gran altura y por largo tiempo. Y a partir de la segunda mitad del siglo XVI la decadencia de España es evidente. Después de la destrucción de la Armada Invencible (1588) esta decadencia toma, por decirlo así, un carácter oficial. Es el advenimiento de este estado de la España feudal-burguesa que Marx calificó de "putrefacción lenta e ingloriosa".
Las viejas y las nuevas clases dominantes - la nobleza latifundista, el clero católico con su monarquía, las clases burguesas con sus intelectuales- intentan tenazmente conservar sus viejas pretensiones, pero sin los antiguos recursos. En 1820 se separaron definitivamente las colonias sudamericanas. Con la pérdida de Cuba en 1898, España quedó casi completamente privada de dominios coloniales. Las aventuras en Marruecos no han hecho mas que arruinar al país y alimentar el descontento ya asaz profundo del pueblo.
El retraso del desarrollo económico de España ha debilitado inevitablemente las tendencias centralistas inherentes al capitalismo. La decadencia de la vida comercial e industrial de las ciudades y de las relaciones económicas entre las mismas determinó inevitablemente la atenuación de la dependencia recíproca de las provincias. Tal es la causa que no ha permitido hasta ahora a la España burguesa vencer las tendencias centrífugas de sus provincias históricas. La pobreza de recursos de la economía nacional y el sentimiento de malestar en todas las partes del país no podían hacer otra cosa que alimentar las tendencias separatistas. El particularismo se manifiesta en España con una fuerza particular, sobre todo en comparación con la vecina Francia, donde la Gran Revolución afirmó definitivamente la nación burguesa, una e indivisible, sobre las viejas provincias feudales.
El estancamiento económico, al mismo tiempo que no permitía que se formara la nueva sociedad burguesa, descomponía asimismo las viejas clases dominantes. Los altivos nobles cubrían a menudo su orgullo con capas raídas. La Iglesia despojaba a los campesinos, pero de tiempo en tiempo se veía obligada a sufrir el pillaje por parte de la monarquía. Esta última, según la observación de Marx, tenía más rasgos comunes con el despotismo asiático que con el absolutismo europeo. ¿Cómo interpretar este pensamiento? La comparación, establecida más de una vez, del zarismo con el despotismo asiático, parece mucho más natural, tanto desde el punto de vista geográfico, como del histórico. Pero por lo que respecta a España esta comparación conserva también toda su fuerza. La diferencia consiste únicamente en que el zarismo surgió sobre la base del desarrollo extraordinariamente lento, tanto de la nobleza como de los centros urbanos primitivos. La monarquía española se formó en las condiciones creadas por la decadencia del país y la putrefacción de las clases dominantes. Si el absolutismo europeo pudo desarrollarse gracias a la lucha de las ciudades consolidadas contra las viejas castas privilegiadas, la monarquía española, lo mismo que el zarismo ruso, hallaba su fuerza relativa en la impotencia de las viejas castas y de las ciudades. En esto consiste su analogía indudable con el despotismo asiático.
La preponderancia de las tendencias centrífugas sobre las centrípetas, tanto en la economía como en la política, ha privado de base al parlamentarismo español. La presión del gobierno sobre los electores ha tenido un carácter decisivo: durante todo el siglo pasado, las elecciones daban invariablemente la mayoría al gobierno. Como las Cortes dependían del ministerio de turno, el ministerio mismo caía de un modo natural bajo la dependencia de la monarquía. Madrid hacía las elecciones y el poder caía en manos del rey. La monarquía era doblemente indispensable a las clases dominantes desunidas y descentralizadas, incapaces de dirigir el país en su propio nombre. Y esa monarquía, que reflejaba la debilidad de todo el Estado, era -entre dos sublevaciones- suficientemente fuerte para imponer su voluntad al país. En suma, el sistema estatal de España puede ser calificado de absolutismo degenerativo limitado por pronunciamientos periódicos.
Al lado de la monarquía y en alianza con ella, el clero representaba otra fuerza centralizada. El catolicismo sigue siendo hasta nuestros días la religión del Estado, el clero desempeña un gran papel en la vida del país y es el eje más firme de la reacción. El Estado gasta anualmente muchos millones de pesetas para la Iglesia. Las ordenes religiosas, extraordinariamente numerosas, poseen bienes inmensos y una influencia todavía mayor. El número de frailes y monjas es de 70000, número igual al de los alumnos de las escuelas secundarias, y superior en dos veces y media al de los estudiantes. En estas condiciones, no tiene nada de sorprendente que el 45% de la población no sepa leer ni escribir. La masa principal de los analfabetos está concentrada, ni que decir tiene, en el campo.
Si los campesinos de la época de Carlos V (Carlos I) obtuvieron escaso provecho del poderío del imperio español, ulteriormente fueron ellos los que soportaron las consecuencias más graves de la decadencia de dicho imperio. Durante siglos arrastraron una existencia miserable, que en muchas provincias fue una existencia de hambre. Los campesinos, que forman el 70% de la población, soportan sobre sus espaldas el peso principal del edificio del Estado. Falta de tierras, insuficiencia de agua, arriendos elevados, utillaje agrícola primitivo, métodos de cultivo rudimentarios, impuestos crecidos, precios elevados de los artículos industriales, exceso de población agraria, gran número de vagabundos, de mendigos, de frailes; he aquí el cuadro que ofrece el campo español.
La situación de los campesinos ha empujado a los mismos, desde hace mucho tiempo, a participar en numerosos levantamientos. Pero esas explosiones sangrientas han tenido un carácter no nacional, sino local, y los matices más variados; en la mayor parte de los casos, un matiz reaccionario. De la misma manera que las revoluciones españolas han sido pequeñas revoluciones, los levantamientos campesinos han tomado forma de pequeñas guerras. España es el país clásico de las guerrillas.
Después de la guerra contra Napoleón, surgió en España una nueva fuerza: la oficialidad metida en política, la joven generación de las clases dominantes, heredera de la ruina del que fue en otro tiempo gran imperio y déclassée en un grado considerable.
En el país del particularismo y del separatismo, el ejército ha adquirido, por la fuerza de las cosas, una importancia enorme como fuerza de centralización y se ha convertido, no sólo en el punto de apoyo de la monarquía, sino también en el conductor del descontento de todas las fracciones de las clases dominantes y, ante todo, de su propia clase: lo mismo que la burocracia, la oficialidad se recluta entre los elementos, extremadamente numerosos en España, que exigen ante todo del Estado medios de existencia. Pero como los apetitos de los diferentes grupos de la sociedad "ilustrada" sobrepasan en mucho la totalidad de los cargos gubernamentales, parlamentarios y otros, el descontento de los eliminado alimenta al partido republicano, el cual, por otra parte, es tan inestable como todos los demás grupos de España. Pero como bajo esta inestabilidad se oculta a menudo una indignación auténtica y aguda, se forman de vez en cuando en el movimiento republicano grupos revolucionarios decididos y valerosos para los cuales la república es una divisa mística de salvación.
El ejército español está formado por cerca de 170 000 hombres, de los cuales más de 13 000 son oficiales; a esto hay que añadir unos 15000 marinos de guerra. Los oficiales, que son los instrumentos de las clases dominantes del país, arrastran a sus conspiraciones a la masa del ejército. Ya en el pasado, los suboficiales intervinieron en la política sin los oficiales y contra ellos. En 1836 los suboficiales de la guarnición de Madrid se insurreccionaron y obligaron a la reina a proclamar la constitución. En 1866 los sargentos de artillería, descontentos de las reglas aristocráticas en el ejército, promovieron también una rebelión. Sin embargo, en el pasado, el papel directivo quedó siempre en manos de los oficiales. Los soldados marchaban tras sus jefes descontentos, aunque el descontento de aquéllos, políticamente impotente, se alimentaba en otras fuentes sociales más profundas.
Las contradicciones en el ejército corresponden ordinariamente a las distintas armas. Cuanto más calificada es el arma, esto es, cuanta más inteligencia exige por parte de los soldados y oficiales, más aptos son éstos para asimilarse las ideas revolucionarias. Mientras que la caballería se inclina habitualmente por la monarquía, los artilleros suministran un tanto por ciento considerable de republicanos. No tiene nada de sorprendente que la aviación, esta nueva arma, se haya puesto al lado de la revolución y aportando a la misma los elementos de aventurismo individualista propios de esta profesión. La última palabra debe decirla la infantería.
La historia de España es la historia de convulsiones revolucionarias ininterrumpidas. Los pronunciamientos y las revoluciones de palacio se han sucedido unos tras otros. En el transcurso del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX se produce un cambio continuo de regímenes políticos y en el interior de cada uno de ellos un cambio caleidoscópico de ministerios. La monarquía española, no hallando un apoyo suficientemente sólido en ninguna de las clases poseyentes - aunque todas tenían necesidad de ella- ha caído más de una vez bajo la dependencia del propio ejército. Pero la disgregación provincial de España imprimía su sello al carácter de los complots militares. La rivalidad mezquina de las juntas no era más que la expresión exterior de que las revoluciones españolas carecían de una clase dirigente. Precisamente por esto la monarquía salía invariablemente triunfante de cada nueva revolución. Sin embargo, poco después de la victoria del orden, la crisis crónica se manifestaba nuevamente en una explosión aguda de indignación. Ninguno de esos regímenes que se derribaban mutuamente removía el terreno profundamente. Cada uno de ellos se gastaba rápidamente en la lucha con las dificultades, engendradas por la pobreza de la renta nacional, insuficiente para satisfacer los apetitos y las pretensiones de las clases dominantes. Hemos visto particularmente el modo ignominioso como terminó sus días la última dictadura militar. El terrible Primo de Rivera cayó incluso sin un nuevo pronunciamiento: sencillamente se deshinchó, como un neumático que tropieza con un clavo.
Todos los golpes de Estado anteriores fueron movimientos de una minoría contra otra: las clases dirigentes y semidirigentes se arrebataban impacientemente de las manos el pastel del Estado.
Si se entiende por revolución permanente la sucesión de levantamientos sociales que transmiten el poder a las manos de la clase más decidida, la cual se sirve luego de dicho poder para la supresión de todas las clases y, por consiguiente, de la posibilidad misma de nuevas revoluciones, hay que constatar que a pesar del carácter "ininterrumpido" de los levantamientos españoles, no hay en ellos nada parecido a la revolución permanente; se trata más bien de convulsiones crónicas en las cuales halla su expresión la enfermedad inveterada de una nación que se ha quedado atrás.
Ciertamente, el ala izquierda de la burguesía, sobre todo la representada por la juventud intelectual, se ha asignado como fin hace ya tiempo la transformación de España en república. Los estudiantes españoles, que, por los mismos motivos que los oficiales, han sido reclutados principalmente entre la juventud descontenta, están acostumbrados a desempeñar en el país un papel completamente desproporcionado a su importancia numérica. La dominación de la reacción católica ha encendido la oposición de las universidades, dando a la misma un carácter anticlerical. Sin embargo, no son los estudiantes los que crean un régimen.
En sus sectores dirigentes, los republicanos españoles se distinguen por un programa social extremadamente conservador: su ideal lo ven en la Francia reaccionaria de hoy, creyendo que con la república vendrá la riqueza, y no están dispuestos, ni son capaces de ello, a seguir el camino de los jacobinos franceses: su miedo ante las masas es más fuerte que su odio a la monarquía.
Si las grietas y los poros de la sociedad burguesa se llenan en España con los elementos déclassés de las clases dominantes, con los innumerables buscadores de empleos y de provechos, abajo, en las grietas de los cimientos, el mismo sitio es ocupado por numerosos "lumpenproletarios" , por los elementos déclassés de las clases trabajadoras. Los lazaroni con corbata, lo mismo que los lazaroni en andrajos, forman las arenas movedizas de la sociedad y son tanto más peligrosos para la revolución cuanto menos esta última encuentra un verdadero punto de apoyo motor y una dirección política.
Los seis años de dictadura de Primo de Rivera ahogaron y comprimieron todas las formas de descontento e indignación. Pero la dictadura llevaba en sí el vicio incurable de la monarquía española: fuerte frente a cada una de las clases por separado, era impotente con respecto a las necesidades históricas del país. Esta fue la causa de que la dictadura se quebrara contra los escollos submarinos de las dificultades financieras y de otro género antes de que fuera alcanzada por la primera oleada revolucionaria. La caída de Primo de Rivera despertó todos los descontentos y todas las esperanzas. Fue así como el general Berenguer se convirtió en el portero de la revolución.
En esta nueva revolución observamos, a la primera ojeada, los mismos elementos que en la serie de revoluciones precedentes: una monarquía pérfida; las fracciones escindidas de los conservadores y de los liberales que odian al rey y se arrastran ante él; republicanos de derecha siempre dispuestos a traicionar, y republicanos de izquierda siempre dispuestos a la aventura; oficiales conspiradores, de los cuales unos quieren la república y otros, ascensos; estudiantes descontentos a los cuales sus padres observan con inquietud y, en fin, los obreros huelguistas, dispersos en distintas organizaciones, y campesinos que tienden la mano hacia las horquillas y aun el fusil.
Sería, sin embargo, un grave error creer que la crisis actual se desarrollará de un modo parecido a todas las precedentes. Las últimas décadas, y sobre todo los años de la guerra mundial, han aportado modificaciones considerables a la economía del país y a la estructura social de la nación. Naturalmente, España sigue marchando a la cola de Europa. No obstante, en el país se ha ido desarrollando una industria nacional, extractiva de una parte, y ligera de otra. Durante la guerra se desarrolló considerablemente la producción hullera, la textil, la construcción de centrales hidroeléctricas, etc. Han surgido en el país centros y regiones industriales. Esto crea una nueva correlación de fuerzas y abre nuevas perspectivas.
Los éxitos de la industrialización no han atenuado en lo más mínimo las contradicciones internas. Al contrario, el hecho de que la industria de España, a consecuencia de la neutralidad de este país, progresara bajo la lluvia de oro de la guerra, se convirtió, al terminar esta última, cuando desapareció la demanda acentuada del extranjero, en fuente de nuevas dificultades. No solamente han desaparecido los mercados exteriores -la parte de España en el comercio mundial es actualmente aún inferior a la de antes de la guerra (1,1%, contra 1,2%), sino que la dictadura se vio obligada, con ayuda de la barrera aduanera más elevada de Europa, a defender el mercado interior contra la afluencia de las mercancías extranjeras. Los derechos arancelarios elevados han provocado el aumento de los precios, lo cual ha disminuido la capacidad adquisitiva, ya muy reducida, del pueblo. Por esto, después de la guerra, la industria no sale del estado de marasmo, que se traduce por el paro forzoso crónico, de una parte, y por explosiones agudas de la lucha de clases, de otra.
La burguesía española, en la actualidad aun menos que en el siglo XIX, puede tener la pretensión de desempeñar el papel histórico que desempeñó en otro tiempo la burguesía británica o francesa. La gran burguesía industrial de España, que ha llegado demasiado tarde, que depende del capital extranjero, que está adherida como un vampiro al cuerpo del pueblo, es incapaz de desempeñar, aunque sea por un breve plazo, el papel del caudillo de la "nación" contra las viejas castas. Los magnates de la industria española forman un grupo hostil al pueblo, constituyendo uno de los grupos más reaccionarios en el bloque, corroído por las rivalidades internas, de los banqueros, los industriales, los latifundistas, la monarquía, sus generales y funcionarios. Bastará indicar el hecho de que el punto de apoyo más importante de la dictadura de Primo de Rivera fueran los fabricantes de Cataluña.
Pero el desenvolvimiento industrial ha reforzado al proletariado. Sobre una población de 23.000.000 (ésta sería mucho mayor a no ser por la emigración), hay que contar cerca de un millón y medio de obreros de la industria, del comercio y del transporte. A éstos hay que añadir una cifra aproximadamente igual de obreros del campo.
La vida social de España se ha visto condenada a moverse en un círculo vicioso mientras no ha habido una clase capaz de tomar en sus manos la solución de los problemas revolucionarios. La entrada del proletariado español en la arena histórica cambia radicalmente la situación y abre nuevas perspectivas. Para darse cuenta de ello hay que comprender ante todo que el afianzamiento de la dominación económica de la gran burguesía y el aumento de la importancia política del proletariado han privado definitivamente a la pequeña burguesía de la posibilidad de ocupar un puesto dirigente en la vida política del país. La cuestión de saber, si las sacudidas revolucionarias actuales pueden conducir a una verdadera revolución capaz de transformar las bases mismas de la existencia nacional, se reduce, por consiguiente, a saber si el proletariado español es capaz de tomar en sus manos la dirección de la vida nacional. En la nación española no hay otro pretendiente a este papel. La experiencia histórica de Rusia nos ha mostrado en estos tiempos de un modo evidente el peso específico del proletariado, unido por la gran industria, en un país con una agricultura atrasada, presa en las redes de unas relaciones semifeudales.
Ciertamente, los obreros españoles tomaron ya una participación combativa en las revoluciones del siglo XIX; pero siempre a la cola de la burguesía, siempre en segundo término, en calidad de fuerza auxiliar. En el transcurso del primer cuarto del siglo xx se robustece el papel revolucionario independiente de los obreros. La insurrección de Barcelona de 1909 mostró las fuerzas que encerraba el joven proletariado de Cataluña. Numerosas huelgas, transformadas en levantamientos, surgieron asimismo en otras regiones del país. En 1912 se desarrolló la huelga de los ferroviarios. Las regiones industriales se convirtieron en territorio de valerosos combates proletarios. Los obreros españoles se manifestaron libres de toda rutina, se mostraron capaces de reaccionar ante los acontecimientos y de movilizar sus filas con no menos rapidez y dieron pruebas de audacia en el ataque.
Los primeros años que siguieron a la guerra, más propiamente los primeros años que siguieron a la revolución rusa (1917-1920), fueron años de grandes combates para el proletariado español. 1917 fue testigo de una huelga general revolucionaria. Su derrota, así como la de una serie de movimientos que la siguieron, preparó las condiciones para la dictadura de Primo de Rivera. Cuando el derrumbamiento de esta última planteó nuevamente en toda su magnitud la cuestión del destino ulterior del pueblo español; cuando las taimadas intrigas de las viejas camarillas y los esfuerzos impotentes de los radicales pequeño-burgueses mostraron claramente que la salvación no podía venir de esta parte, los obreros, con una serie de acciones huelguísticas valerosas gritaron al pueblo: ¡presentes!
Los periodistas burgueses europeos de "izquierda" y, siguiendo su ejemplo, los socialdemócratas, gustan de filosofar, con una pretensión científica, sobre el tema de que España se apresta sencillamente a reproducir la Gran Revolución francesa con un retraso de cerca 150 años. Discutir sobre la revolución con estas gentes es lo mismo que discutir a propósito de colores con un ciego. A pesar de todo su retraso, España está mucho más adelantada que la Francia de fines del siglo XVIII. Grandes establecimientos industriales, 16.000 kilómetros de líneas férreas, 50.000 kilómetros de telégrafos, representan en sí para la revolución un factor más importante que los recuerdos históricos.
Intentando dar un paso adelante, el conocido semanario inglés Economist dice a propósito de los acontecimientos españoles: "Aquí obra más bien la influencia del París de 1848 y de 1871 que la influencia del Moscú de 1917". Pero el París de 1871 representa un paso del de 1848 hacia 1917. Por esto la contraposición de estas dos fechas carece absolutamente de contenido.
Incomparablemente más seria y más profunda era la conclusión que sacaba Andrés Nin en su artículo publicado el año pasado en La lutte des classes: "El proletariado (de España), apoyándose en las masas campesinas, es la única fuerza capaz de tomar el poder en sus manos". Esta perspectiva es trazada como sigue: "La revolución debe conducir a la dictadura del proletariado, la cual realizará la revolución burguesa y abrirá audazmente el camino a la transformación socialista". ¡Es así y sólo así como se puede plantear actualmente la cuestión!
Ahora, la divisa oficial de lucha es la república. Sin embargo, el desarrollo de la revolución empujará hacia la bandera de la monarquía, no sólo a las fracciones conservadoras y liberales de las clases dirigentes, sino también a las fracciones republicanas.
Durante los acontecimientos revolucionarios de 1854, Cánovas del Castillo escribía: "Aspiramos a mantener el trono, pero sin la camarilla que lo deshonra". Hoy, Romanones y otros desarrollan esta gran idea. ¡Como si la monarquía fuera, en general, posible sin camarilla y con tanto mayor motivo en España! No está excluida, es cierto, una situación tal en que las clases poseyentes se vean obligadas a sacrificar la monarquía para salvarse a sí mismas (ejemplo, ¡Alemania!). Sin embargo, es muy posible que la monarquía madrileña se mantenga, aunque sea con el rostro lleno de cardenales, hasta la dictadura del proletariado. La divisa de república es también, ni que decir tiene, la divisa del proletariado. Pero para él no se trata simplemente de reemplazar al rey por un presidente, sino de un baldeo radical de toda la sociedad, destinado a limpiar a ésta de las inmundicias del feudalismo. En este sentido ocupa un lugar preeminente la cuestión agraria.
Las relaciones existentes en el campo español ofrecen el aspecto de una explotación semifeudal. La miseria de los campesinos, sobre todo en Andalucía y Castilla, el yugo de los terratenientes, de las autoridades y de los caciques han impulsado ya más de una vez a los obreros agrícolas ya los campesinos pobres a manifestar abiertamente su indignación. ¿Significa esto que sea posible en España, aunque sea mediante una revolución, emancipar las relaciones burguesas de las feudales? No, esto significa únicamente que en las condiciones de España el capitalismo puede explotar a los campesinos únicamente bajo la forma semifeudal. Dirigir el arma de la revolución contra las supervivencias del medioevo español, significa dirigirla contra las raíces mismas de la dominación burguesa.
Para arrancar a los campesinos del localismo y de las influencias reaccionarias, el proletariado tiene necesidad de un programa revolucionario-democrático claro. La falta de tierras y de agua, la esclavitud del arriendo, plantean netamente la cuestión de la confiscación de las grandes propiedades agrarias en beneficio de los campesinos pobres. Las cargas fiscales, las deudas insoportables del Estado, la rapacidad burocrática y las aventuras africanas plantean la cuestión del gobierno barato, el cual podría ser establecido, no por los propietarios de los latifundios, los banqueros, los industriales o los liberales nobles, sino por los trabajadores mismos.
La dominación del clero y las riquezas de la Iglesia plantean un objetivo democrático: separar la Iglesia del Estado y desarmarla cediendo sus riquezas al pueblo. Estas medidas decisivas serán sostenidas incluso por los sectores más supersticiosos del campo cuando se convenzan de que las sumas del presupuesto destinadas hasta ahora a la Iglesia, lo mismo que las riquezas de esta última, no irán a parar, después de la secularización, a los bolsillos de los liberales librepensadores, sino que estarán destinadas a la fecundación de la economía campesina exhausta.
Las tendencias separatistas plantean a la revolución el objetivo democrático de la libre determinación nacional. Estas tendencias exteriormente se han acentuado durante el periodo de la dictadura. Pero mientras que el "separatismo" de la burguesía catalana no es para ella, en su juego con el gobierno de Madrid, más que un instrumento contra el pueblo catalán y español, el separatismo de los obreros y de los campesinos es la envoltura de su indignación social. Hay que establecer una distinción rigurosa entre estos dos géneros de separatismo. Ahora bien, precisamente para separar de su burguesía a los obreros y campesinos oprimidos nacionalmente, la vanguardia proletaria debe adoptar en la cuestión de la libre determinación nacional una actitud audaz y sincera. Los obreros defenderán hasta sus últimas consecuencias el derecho de los catalanes y de los vascos a organizar su vida en un Estado independiente en el caso de que la mayoría de la población de dichas naciones se pronuncie por la separación completa. Pero esto no significa, naturalmente, que los obreros avanzados empujen a los catalanes y a los vascos a la separación. Al contrario, la unidad económica del país, con una amplia autonomía de las nacionalidades, ofrecería grandes ventajas a los obreros y campesinos desde el punto de vista económico y cultural.
No está descontada una tentativa de la monarquía para contener el desarrollo ulterior de la revolución con ayuda de una nueva dictadura militar. Pero lo que está descontado es un éxito sólido y durable de una tentativa semejante. La lección de Primo de Rivera está demasiado fresca. Sería preciso aplicar las cadenas de la nueva dictadura a las llagas no cicatrizadas aún de la antigua. A juzgar por los telegramas, en las alturas no se tendría inconveniente alguno en intentar la experiencia, y, a este efecto, se busca nerviosamente a un candidato conveniente, pero no aparece, por ahora, ningún voluntario. Lo que aparece con claridad es que una nueva dictadura militar costaría cara a la monarquía, y daría un nuevo y poderoso impulso a la revolución. Faites vos jeux, pueden decir los obreros a las clases dirigentes.
¿Puede esperarse que la revolución española saltará por encima del periodo del parlamentarismo? Teóricamente, no está excluido. Se puede suponer que el movimiento revolucionario alcanzará, en un periodo relativamente breve, una fuerza tal que no dejará a las clases dominantes ni el tiempo ni el lugar para el parlamentarismo. Sin embargo, una perspectiva tal es poco probable. El proletariado español, a pesar de sus excelentes cualidades combativas, no cuenta aún con un partido revolucionario reconocido por él ni con la experiencia de la organización soviética. Además, en las filas comunistas, poco numerosas, no hay unidad, ni un programa de acción claro y admitido por todos. Sin embargo, la cuestión de las Cortes ha sido puesta ya a la orden del día. En estas condiciones, hay que suponer que la revolución tendrá que pasar por una etapa de parlamentarismo.
Esto no excluye en ningún modo la táctica del boicot con respecto a las Cortes ficticias de Berenguer, del mismo modo que los obreros rusos boicotearon con éxito la Duma de Buliguin en 1905 y consiguieron hacerla fracasar. La cuestión táctica relativa al boicot debe resolverse sobre la base de la correlación de fuerzas en una etapa dada de la revolución.
Pero aun boicoteando las Cortes de Berenguer, los obreros avanzados deberían oponer a las mismas la consigna de Cortes Constituyentes revolucionarias. Debemos desenmascarar implacablemente el charlatanismo de la consigna de las Cortes Constituyentes en los labios de la burguesía de "izquierda", la cual en realidad no quiere más que unas Cortes de conciliación por la gracia del rey y de Berenguer para hacer un trato con las viejas camarillas dirigentes y privilegiadas. Unas verdaderas Cortes Constituyentes pueden ser convocadas únicamente por un gobierno revolucionario, como resultado de la insurrección victoriosa de los obreros, de los soldados y de los campesinos. Podemos y debemos oponer las Cortes revolucionarias a las Cortes de Conciliación; pero, a nuestro juicio, sería erróneo renunciar, en la etapa actual, a la consigna de las Cortes revolucionarias.
Constituiría un doctrinarismo lamentable y estéril oponer escuetamente la consigna de la dictadura del proletariado a los objetivos y divisas de la democracia revolucionaria (república, revolución agraria, separación de la Iglesia del Estado, confiscación de los bienes eclesiásticos, libre determinación nacional, Cortes Constituyentes revolucionarias). Las masas populares, antes de que puedan conquistar el poder, deben agruparse alrededor de un partido proletario dirigente. La lucha por la representación democrática, así como la participación en las Cortes en una u otra etapa de la revolución, pueden facilitar incomparablemente la realización de este cometido.
La consigna del armamento de los obreros y de los campesinos (creación de la milicia obrera y campesina), debe adquirir inevitablemente en la lucha una importancia cada vez mayor. Pero en la etapa actual, esta consigna debe asimismo enlazarse estrechamente con las cuestiones de la defensa de las organizaciones obreras y campesinas, de la transformación agraria, de la libertad de las elecciones y de la protección del pueblo contra los pronunciamientos reaccionarios.
Un programa radical de legislación social, particularmente el seguro de los sin trabajo, la transferencia de las cargas fiscales a las clases poseyentes, la enseñanza general obligatoria, todas estas y otras medidas análogas, que no sobrepasan aún el marco de la sociedad burguesa, deben ser inscritas en la bandera del partido proletario.
Sin embargo, deben propugnarse ya paralelamente reivindicaciones de carácter transitorio: nacionalización de los ferrocarriles, los cuales son todos en España de propiedad privada; nacionalización de las riquezas del subsuelo; nacionalización de los bancos; control obrero de la industria; en fin, reglamentación de la economía por el Estado. Todas estas reivindicaciones, inherentes al paso del régimen burgués al régimen proletario, preparan esta transición para, después de la nacionalización de los bancos y de la industria, disolverse en el sistema de medidas de la economía organizada según un plan que sirve para preparar la sociedad socialista.
Sólo los pedantes pueden ver una contradicción en la combinación de consignas democráticas con otras transitorias y puramente socialistas. Un programa combinado así, que refleja la estructura contradictoria de la sociedad histórica, se desprende inevitablemente de la diversidad de problemas legados en herencia por el pasado. Reducir todas las contradicciones y todos los objetivos a un solo denominador: la dictadura del proletariado, es una operación necesaria, pero completamente insuficiente. Aun en el caso de dar un paso adelante, admitiendo que la vanguardia proletaria se haya dado cuenta claramente de que sólo la dictadura del proletariado puede salvar a España de la descomposición, sigue planteada en toda su amplitud la tarea preliminar de reunir y cohesionar alrededor de la vanguardia a los sectores heterogéneos de la clase obrera ya las masas trabajadoras del campo, todavía más heterogéneas. Oponer pura y simplemente la consigna de la dictadura del proletariado a los objetivos históricamente condicionados que impulsan actualmente a las masas hacia la senda de la insurrección, significaría reemplazar la comprensión marxista de la revolución social por la comprensión bakuninista. Sería el mejor medio de perder la revolución.
Ni que decir tiene que las consignas democráticas no persiguen en ningún caso como fin el acercamiento del proletariado a la burguesía republicana. Al contrario, crean el terreno para la lucha victoriosa contra la izquierda burguesa, permitiendo poner al descubierto a cada paso el carácter antidemocrático de la misma. Cuanto más valerosa, decidida e implacablemente luche la vanguardia proletaria por las consignas democráticas, más pronto se apoderará de las masas y privará de base a los republicanos burgueses y a los socialistas reformistas, de un modo más seguro los mejores elementos vendrán a nuestro lado y más rápidamente la república democrática se identificará en la conciencia de las masas con la república obrera.
Para que la fórmula teórica bien comprendida se convierta en hecho histórico vivo, hay que hacer pasar esta fórmula por la conciencia de las masas a base de la experiencia, de las necesidades y de las exigencias de las mismas. Para esto es preciso, sin perderse en detalles, sin distraer la atención de las masas, reducir el programa de la revolución a unas pocas consignas claras y simples y reemplazarlas según la dinámica de la lucha. En esto consiste la política revolucionaria.
Como es de rigor, los acontecimientos españoles han empezado por pasar inadvertidos para la dirección de la Internacional Comunista. Manuilski, "jefe" de los países latinos, declaraba aún recientemente que los acontecimientos de España no eran dignos de atención. No podía ser de otro modo. Esa gente proclamaba en 1928 que Francia se hallaba en vísperas de la revolución proletaria. Después que durante tanto tiempo habían, amenizado un entierro con su música nupcial, no podían acoger, una boda con una marcha fúnebre. Obrar de otro modo significaba para ellos traicionarse a sí mismos. Cuando resultó, sin embargo, que los acontecimientos de España, no previstos por el calendario del "tercer periodo", seguían desarrollándose, los jefes de la Internacional Comunista sencillamente decidieron callar; esto, en todo caso, era más prudente. Pero los acontecimientos de diciembre no hicieron posible la continuación del silencio. Y de nuevo, de acuerdo rigurosamente con la tradición, el jefe de los países latinos describió sobre su propia cabeza un círculo de 180°. Nos referimos al artículo de la Pravda del 17 de diciembre.
En dicho artículo la dictadura de Berenguer, como la dictadura de Primo de Rivera, es declarada "régimen fascista". Mussolini, Mateoti, Primo de Rivera, MacDonald, Chang Kai Chek, Berenguer, Dan, todo eso son variedades del fascismo. Puesto que existe una palabra a punto, ¿qué necesidad hay de pensar? Lo único que queda es añadir a esta lista, para completarla, el régimen "fascista" del Negus de Abisinia. Con respecto al proletariado español, la Pravda comunica que éste no solamente "va asimilándose cada día más rápidamente el programa y las consignas del partido comunista español", sino que "ha comprendido ya que en la revolución le corresponde la hegemonía". Al mismo tiempo, los telegramas oficiales de París dan cuenta de la constitución de soviets de campesinos en España. Como se sabe, bajo la dirección stalinista son, ante todo, los campesinos los que se asimilan y realizan el sistema de los soviets (¡China!). Si el proletariado "ha comprendido ya que en la revolución le corresponde la hegemonía", y los campesinos han empezado a organizar soviets, y todo esto bajo la dirección del partido comunista oficial, la victoria de la revolución española se puede considerar como asegurada, por lo menos hasta el momento en que el "Ejecutivo" de Madrid sea acusado por Stalin y Manuilski de haber aplicado erróneamente la línea general, la cual aparece nuevamente en las páginas de la Pravda como la ignorancia y la ligereza generales. Corrompidos hasta la médula por su propia política, estos "jefes" no son capaces de aprender nada.
En realidad, a pesar de las poderosas proporciones tomadas por la lucha, los factores subjetivos de la revolución -partido, organización de las masas, consignas- se hallan extraordinariamente retrasados con respecto a los objetivos del movimiento, y en este atraso consiste hoy el principal peligro. El desarrollo semiespontáneo de las huelgas, determinantes de sacrificios y derrotas, o que terminan en nada, constituye una etapa completamente inevitable de la revolución, un periodo de despertar de las masas, de su movilización y de su entrada en lucha. No hay que olvidar que en el movimiento toma parte no sólo de la "élite" de los obreros, sino toda su masa. Van a la huelga los obreros de las fábricas, pero asimismo los artesanos, los chóferes y panaderos, los obreros de la construcción y, finalmente, los jornaleros agrícolas. Los veteranos ejercitan sus músculos, los nuevos reclutas aprenden. A través de estas huelgas la clase empieza a sentirse clase.
Sin embargo, lo que en la etapa actual constituye la fuerza del movimiento -su carácter espontáneo- puede convertirse mañana en su debilidad. Admitir que el movimiento siga en lo sucesivo librado a sí mismo, sin un programa claro, sin una dirección propia, significaría admitir una perspectiva sin esperanzas. No hay que olvidar que se trata nada menos que de la conquista del poder. Aun las huelgas más turbulentas, y con tanto mayor motivo esporádicas, no pueden resolver este problema. Si en el proceso de la lucha el proletariado no tuviera la sensación en los meses próximos de la claridad de los objetivos y de los métodos, de que sus filas se cohesionan y robustecen, se iniciaría inevitablemente en él la desmoralización. Los anchos sectores, impulsados por primera vez por el movimiento actual, caerían en la pasividad. En la vanguardia, a medida que se sintiera vacilar el terreno bajo los pies, empezarían a resucitar las tendencias de acción de grupos y de aventurismo en general. En este caso, ni los campesinos ni los elementos pobres de las ciudades hallarían una dirección prestigiosa. Las esperanzas suscitadas se convertirían rápidamente en desengaño y exasperación. Se crearía en España una situación parecida hasta cierto punto ala de Italia después del otoño de 1920. Si la dictadura de Primo de Rivera fue no una dictadura fascista, sino una dictadura de camarillas militares típicamente española que se apoyaba en determinados sectores de las clases poseyentes, en caso de producirse las condiciones más arriba indicadas -pasividad y actitud espectativa del partido revolucionario y carácter espontáneo del movimiento de las masas-, en España podría aparecer un terreno propicio para un fascismo auténtico. La gran burguesía podría apoderarse de las masas pequeño burguesas, sacadas de su equilibrio, decepcionadas y desesperadas, y dirigir su indignación contra el proletariado. Hoy nos hallamos aún lejos de esto. Pero no hay tiempo que perder.
Aún admitiendo por un instante que el movimiento revolucionario, dirigido por el ala revolucionaria de la burguesía -oficiales, estudiantes, republicanos- pueda conducir a la victoria, la esterilidad de esta victoria resultaría, en fin de cuentas, igual a una derrota. Los republicanos españoles, como ya se ha dicho, permanecen enteramente en el terreno de las relaciones de propiedad actual. No se puede esperar de ellos ni la expropiación de la gran propiedad agraria, ni la liquidación de la situación privilegiada de la Iglesia católica, ni el baldeo radical la de los establos de Augias de la burocracia civil y militar. La camarilla monárquica sería reemplazada sencillamente por la camarilla republicana. Y tendríamos una nueva edición de la efímera e infructuosa república de 1873.
El hecho de que los jefes socialistas vayan a la cola de los republicanos es completamente normal. Ayer la socialdemocracia apoyaba con el hombro derecho a la dictadura de Primo de Rivera. Hoy apoya con el hombro izquierdo a los republicanos. La finalidad superior de los socialistas, los cuales no tienen ni pueden tener una política propia, consiste en la participación en un gobierno burgués sólido. Con esta condición, en fin de cuentas, no tendrían incluso ningún inconveniente en conciliarse con la monarquía.
Pero el ala derecha de los anarcosindicalistas no se halla garantizada contra la posibilidad de seguir este mismo camino: los acontecimientos de diciembre constituyen en este sentido una gran lección y una severa advertencia.
La Confederación Nacional del Trabajo agrupa indiscutiblemente a su alrededor a los elementos más combativos del proletariado. En dicha organización la selección se ha efectuado en el transcurso de una serie de años. Reforzar dicha confederación, convertirla en una verdadera organización de masas es el deber de todo obrero avanzado y ante todo del comunista. Se puede asimismo contribuir a ello actuando en el interior de los sindicatos reformistas, denunciando incansablemente la traición de sus jefes e incitando a los obreros a agruparse en el marco de una confederación sindical única. Las condiciones de la revolución favorecerán extraordinariamente esta labor.
Pero al mismo tiempo no debemos hacemos ninguna ilusión respecto a la suerte del anarcosindicalismo como doctrina y como método revolucionario. El anarcosindicalismo, con su carencia de programa revolucionario y su incomprensión del papel del partido, desarma al proletariado. Los anarquistas "niegan" la política hasta que ésta les coge por el pescuezo: entonces dejan el sitio libre para la política de la clase enemiga. ¡Así fue en diciembre!
Si el partido socialista adquiriera durante la revolución una situación dirigente en el proletariado, sería capaz sólo de una cosa: de transmitir el poder conquistado por la revolución a las manos agujereadas del ala republicana, de las cuales pasaría automáticamente luego a los que lo detentan actualmente. El gran parto terminaría en un aborto.
Por lo que se refiere a los anarcosindicalistas, podrían hallarse a la cabeza de la revolución sólo en el caso de que renunciaran a sus prejuicios anarquistas. Nuestro deber consiste en ayudarlos en este sentido. Hay que suponer que, en realidad, parte de los jefes sindicalistas se pasará a los socialistas o será dejada de lado por la revolución; los verdaderos revolucionarios estarán con nosotros; las masas irán con los comunistas, lo mismo que la mayoría de los obreros socialistas.
La ventaja de las situaciones revolucionarias consiste precisamente en que las masas aprenden con gran rapidez. La evolución de estas últimas provocará inevitablemente diferenciaciones y escisiones no sólo entre los socialistas, sino también entre los sindicalistas. En el transcurso de la revolución son inevitables los acuerdos prácticos con los sindicalistas revolucionarios. Nos mostraremos lealmente fieles a estos acuerdos. Pero sería verdaderamente funesto introducir en los mismos elementos de equívoco, de reticencia, de falsedad. Incluso en los días y las horas en que los obreros comunistas luchan al lado de los obreros sindicalistas, no se puede destruir la barrera de principios, disimular las divergencias o atenuar la crítica de la falsa posición del aliado. Sólo con esta condición quedará garantizado el desarrollo progresivo de la revolución.
Atestigua hasta qué punto el proletariado tiende a una acción mancomunada la jornada del 15 de diciembre, caracterizada por el hecho de que los obreros se levantaron simultáneamente no sólo en las grandes ciudades, sino también en las poblaciones secundarias aprovechándose de la señal de los republicanos porque ellos no disponen de un vocero propio suficientemente sonoro. Por lo visto, la derrota del movimiento no ha provocado ni una sombra de decepción. La masa considera las propias acciones como experimentos, como escuela, como preparación. Es este uno de los rasgos más elocuentes de los periodos de impulso revolucionario.
El proletariado, si quiere entrar en la senda de las grandes acciones, tiene necesidad, ya en el momento presente, de una organización que se levante por encima de las separaciones políticas, nacionales, provinciales y sindicales existentes en las filas del proletariado y que corresponda a la envergadura tomada por la lucha revolucionaria actual. Una organización tal, elegida democráticamente por los obreros de las fábricas, de los talleres, de las minas, de los establecimientos comerciales, del transporte ferroviario y marítimo, por los proletarios de las ciudades y del campo, no puede ser más que el soviet. Los epígonos han causado un daño incalculable al movimiento revolucionario en todo el mundo al afirmar en muchas mentes el prejuicio de que los soviets se crean únicamente para las necesidades del levantamiento armado y únicamente en vísperas del mismo.
En realidad los soviets se constituyen cuando el movimiento revolucionario de las masas obreras, aunque se halle lejos todavía de la insurrección, engendra la necesidad de una organización amplia y prestigiosa capaz de dirigir los combates políticos y económicos que abarcan simultáneamente establecimientos y profesiones diversas. Sólo a condición de que los soviets, durante el periodo preparatorio de la revolución, penetren en el seno de la clase obrera, resultarán capaces de desempeñar un papel directivo en el momento de la lucha inmediata por el poder. Ciertamente, la palabra soviet ha adquirido ahora, después de 13 años de existencia del régimen soviético, un sentido considerablemente distinto del que tenía en 1905 o a principios de 1917, cuando los soviets surgían no como órganos del poder, sino únicamente como organizaciones combativas de la clase obrera. La palabra Junta, íntimamente ligada con toda la historia de la revolución española, expresa de un modo insuperable esta idea. La creación de Juntas obreras está a la orden del día en España.
En la situación actual del proletariado, la organización de Juntas presupone la participación en las mismas de los caudillos de la lucha huelguística, comunistas, anarcosindicalistas, social-demócratas y sin-partido. ¿ Hasta qué punto se puede contar con la participación de los anarcosindicalistas y socialdemócratas en los soviets? Es imposible predecirlo desde lejos. El empuje del movimiento obligaría indudablemente a muchos sindicalistas y acaso aún a una parte de los socialistas a ir más allá de lo que quisieran si los comunistas saben plantear con la debida energía el problema de las Juntas obreras.
Con la presión de las masas, las cuestiones prácticas de la organización de los soviets, de las normas de representación, del momento y los procedimientos de elección, etc., etc., pueden y deben ser objeto de acuerdo no sólo de todas las fracciones comunistas entre sí, sino también con los sindicalistas y socialistas dispuestos a ir ala creación de dichos organismos. Los comunistas, ni que decir tiene, en todas las etapas de la lucha actuarán con sus banderas desplegadas.
Contrariamente a lo que supone la novísima teoría del estalinismo, es poco probable que las Juntas campesinas, como organizaciones electivas, surjan, al menos en un número considerable, antes de la toma del poder por el proletariado. En el periodo preparatorio, es más probable que se desenvuelvan en el campo otras formas de organización fundadas no en el principio electivo, sino en la selección individual : asociaciones campesinas, comités de campesinos pobres, células comunistas, sindicatos de obreros agrícolas, etc. Sin embargo, ya ahora se puede poner a la orden del día la propaganda en favor de las Juntas campesinas sobre la base del programa agrario revolucionario.
La insurrección republicana de diciembre de 1930 será indudablemente inscrita en la historia como un jalón entre dos épocas de la lucha revolucionaria. El ala izquierda de los republicanos estableció contacto con los jefes de las organizaciones obreras a fin de obtener la unidad de acción. Los obreros desarmados tuvieron que desempeñar el papel de coro cerca de los corifeos republicanos. Este objetivo fue realizado en la medida necesaria para poner de manifiesto de una vez para siempre la incompatibilidad del complot militar con la huelga revolucionaria. El gobierno halló en el interior del propio ejército suficientes fuerzas contra el complot militar, que oponía un arma a la otra. Y la huelga, privada de objetivo independiente y de dirección propia, quedó reducida a nada tan pronto la sublevación militar fue vencida.
El papel revolucionario del ejército, no como instrumento de los experimentos de la oficialidad, sino como parte armada del pueblo, se halla determinado en fin de cuentas por el papel de los obreros y de las masas campesinas en la marcha de la lucha. Para que la huelga revolucionaria pueda obtener la victoria, ha de enfrentar a los obreros y al ejército. Por importantes que sean los elementos puramente militares de este choque, la política predomina. La masa puede ser conquistada sólo planteando de un modo claro los fines sociales de la revolución.
Para llevar a cabo eficazmente todas estas tareas son necesarias tres condiciones: el partido, el partido y el partido.
Es díficil juzgar desde lejos cómo se formarán las relaciones entre las distintas organizaciones y grupos comunistas actualmente existentes y cuál será el destino en el futuro. La experiencia lo mostrará. Los grandes acontecimientos someten infaliblemente a prueba las ideas, las organizaciones y los hombres. Si la dirección de la Internacional Comunista se muestra incapaz de proponer a los obreros españoles algo más que una falsa política, el mando burocrático y la escisión, el verdadero partido comunista de España se formará y templará fuera del marco oficial de la Internacional Comunista. Sea como sea, el partido debe ser creado. Dicho partido debe ser único y centralizado.
La clase obrera no puede en ningún caso constituir su organización política de acuerdo con el principio federativo. El partido comunista, que no es el prototipo del régimen estatal futuro de España, sino la palanca de acero destinada a derrumbar el régimen existente, no puede ser organizado más que a base de los principios del centralismo democrático.
La Junta proletaria será la vasta arena en que cada partido y cada grupo serán sometidos a prueba a la vista de las grandes masas. Los comunistas opondrán la divisa del frente único de los obreros a la práctica de la coalición de los socialistas y parte de los sindicalistas con la burguesía. Sólo el frente único revolucionario hará que el proletariado inspire la confianza necesaria a las masas oprimidas de la ciudad y del campo. La realización del frente único es concebible sólo bajo la bandera del comunismo. La Junta tiene necesidad de un partido dirigente. Sin una firme dirección, se convertiría en una forma vacía de organización y caería indefectiblemente bajo la dependencia de la burguesía.
A los comunistas españoles les está asignada, por consiguiente, una gran misión histórica. Los obreros avanzados de todos los países seguirán con apasionada atención el desarrollo del gran drama revolucionario que tarde o temprano exigirá de ellos no sólo simpatía, sino ayuda efectiva. ¡Estaremos con el arma al brazo!